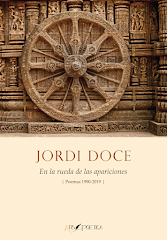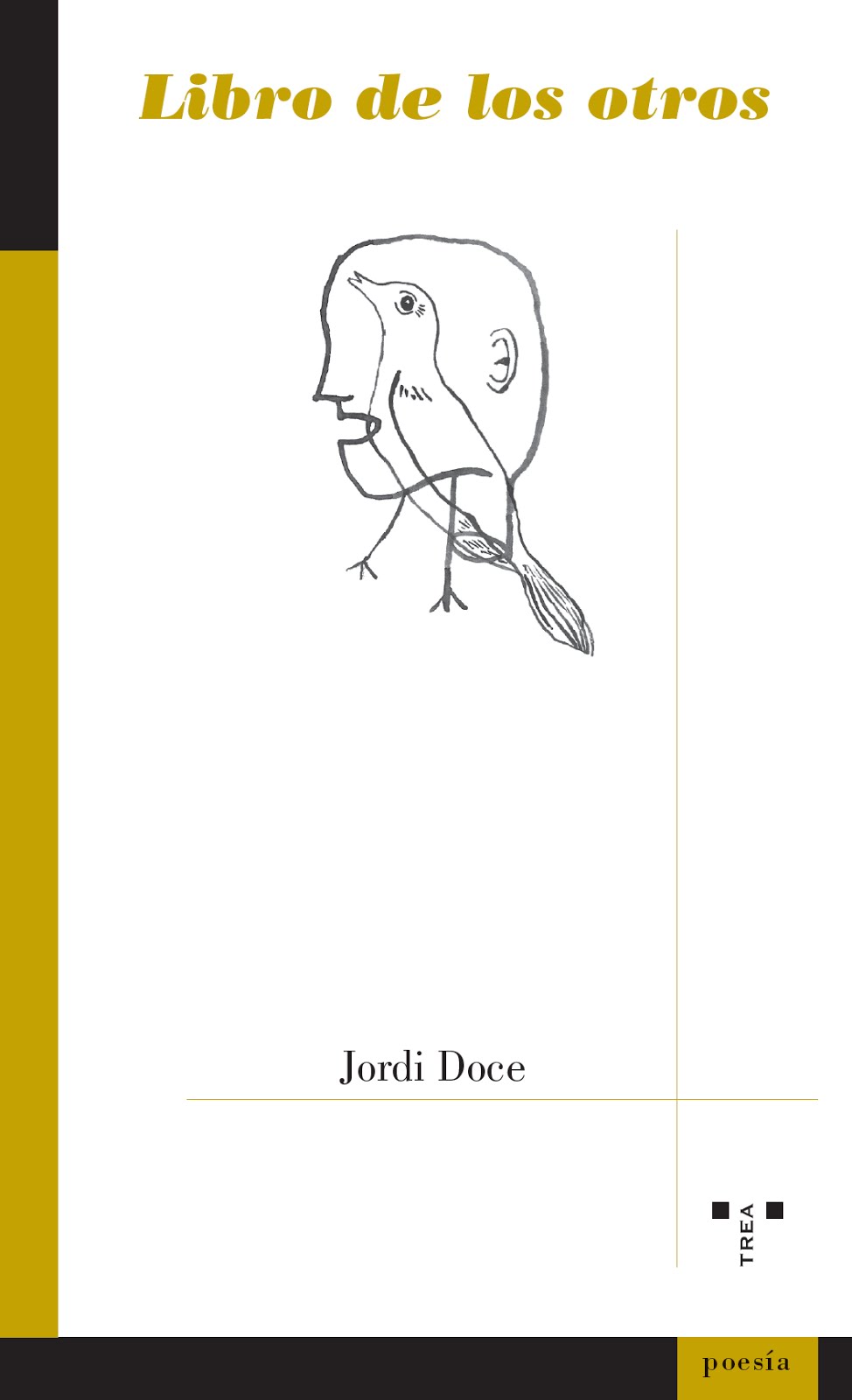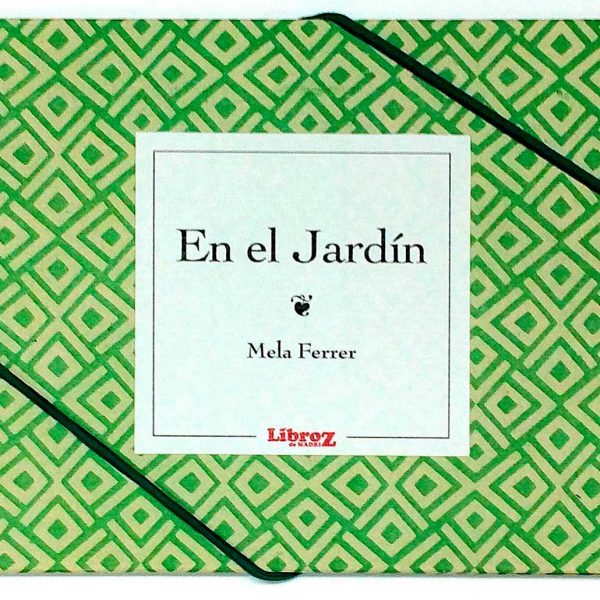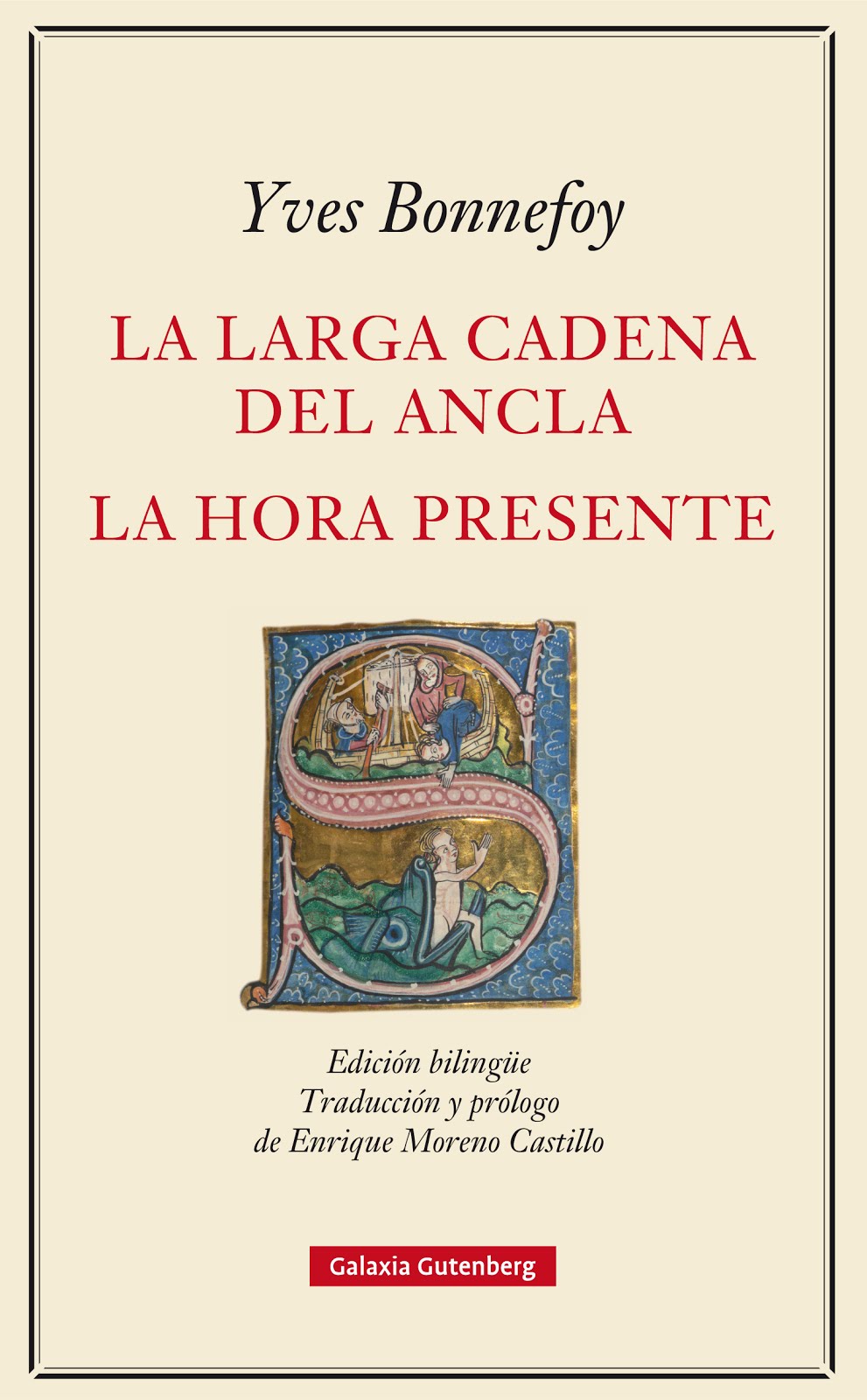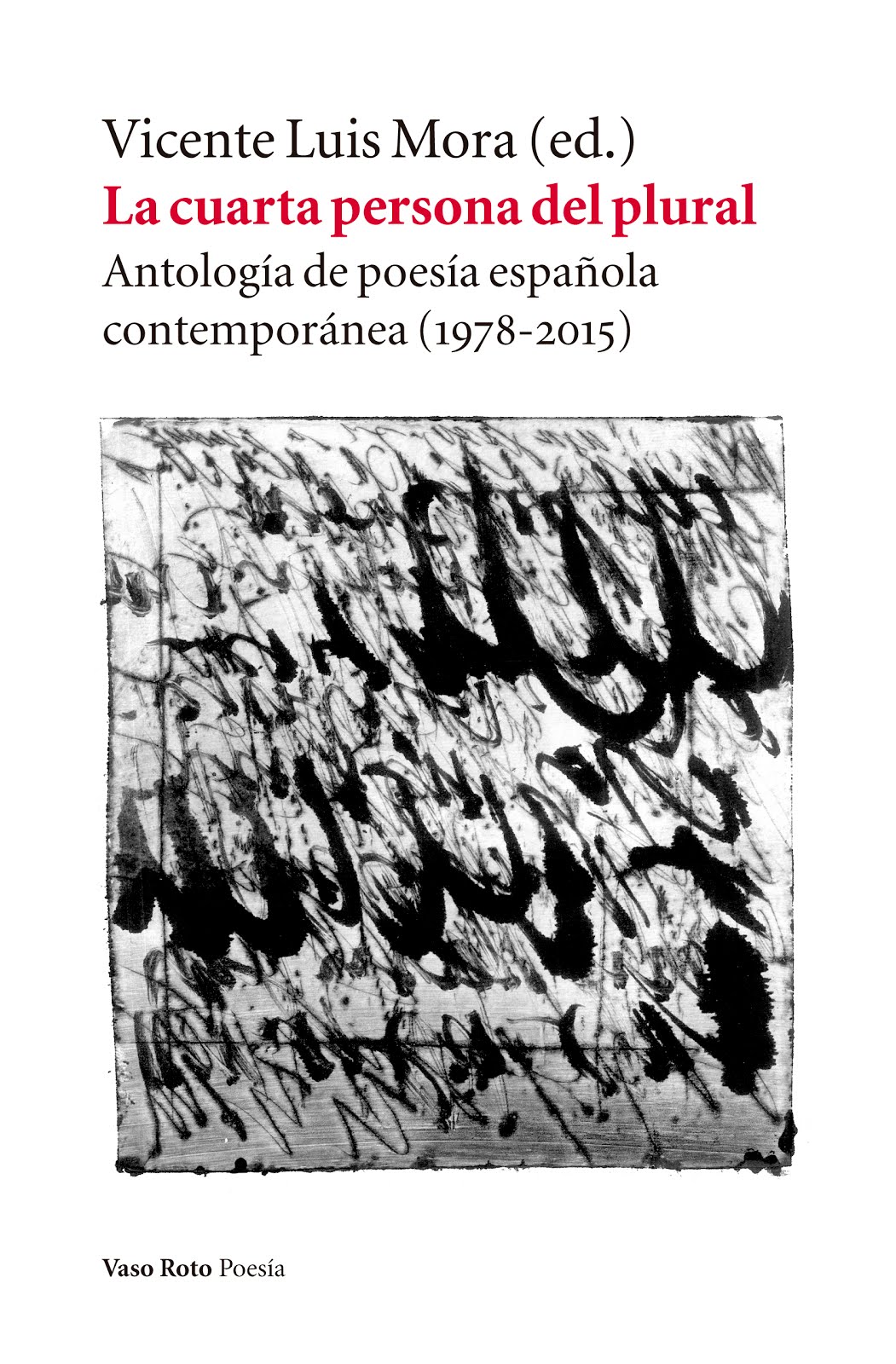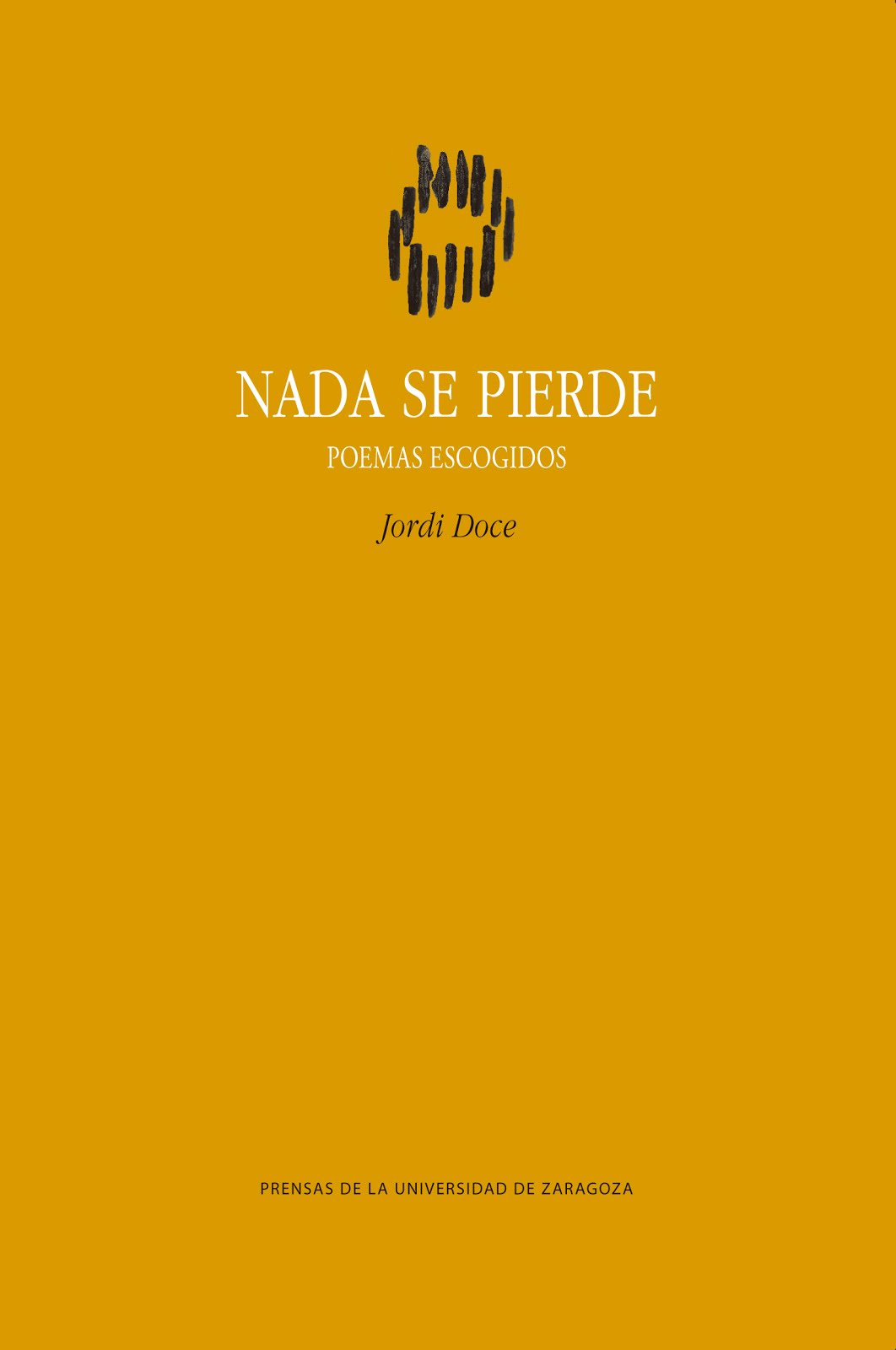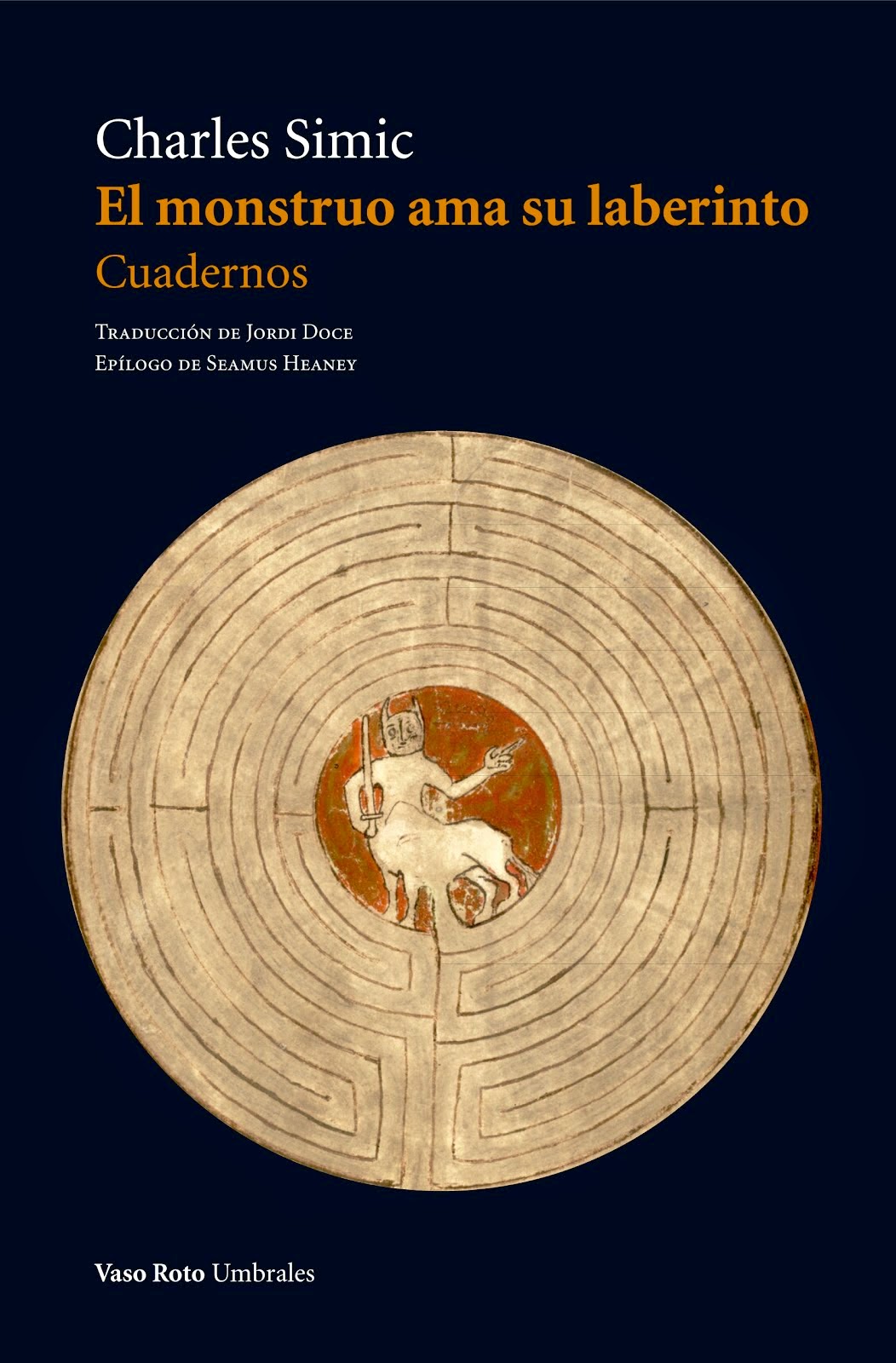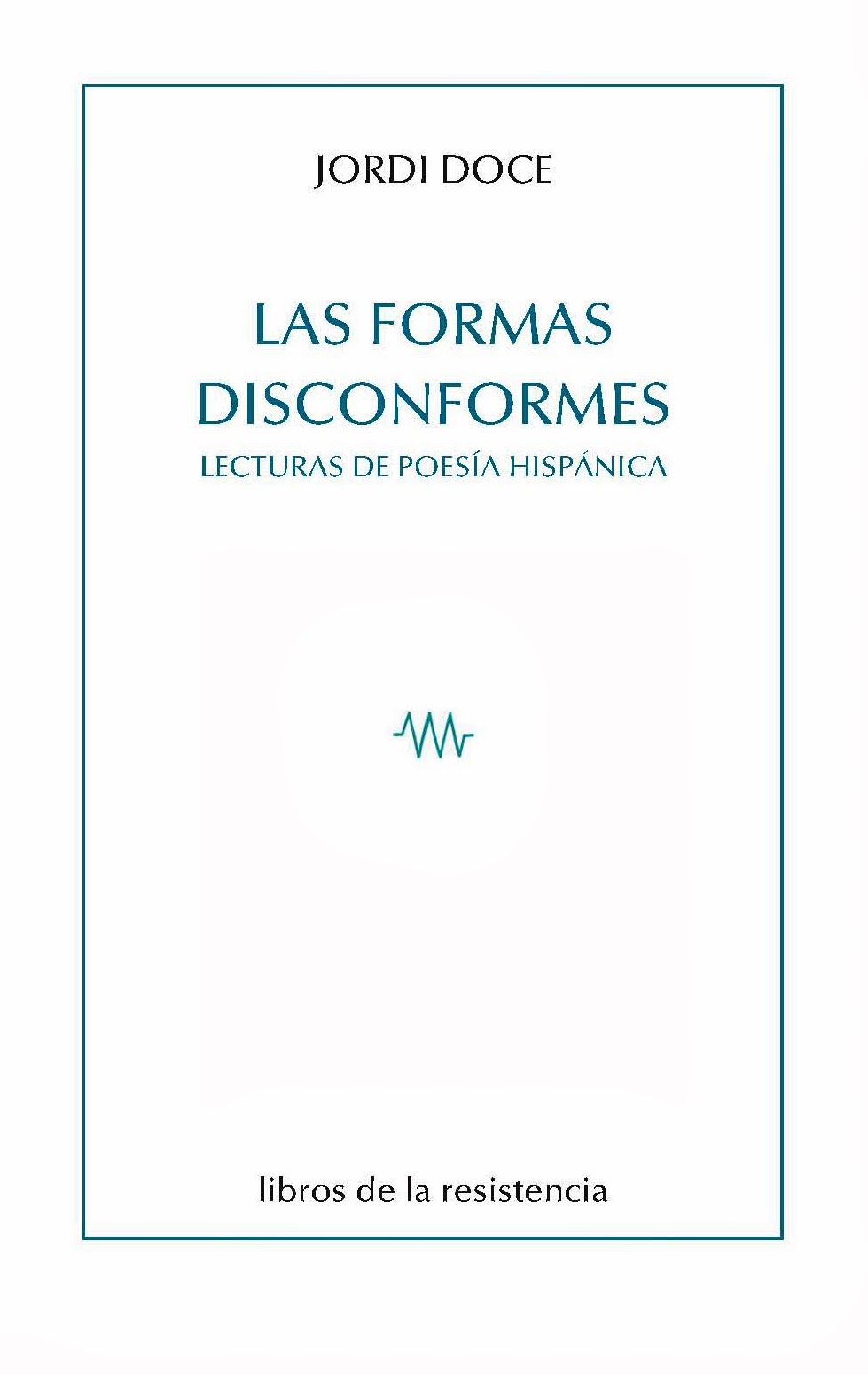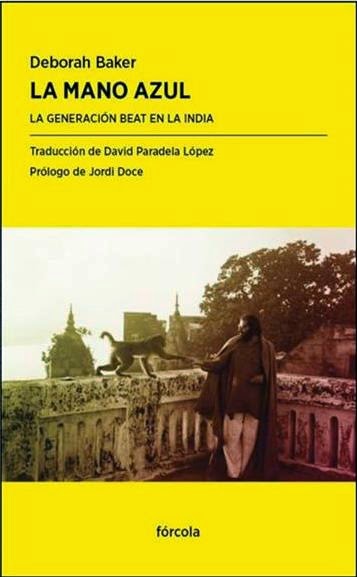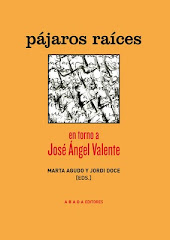Gerhard Richter, Teide
Landscape, 1971
Regreso a esta bitácora después de un pequeño descanso, y
lo hago con un artículo que trata justamente de ella, de cómo surgió y cuál ha
sido su evolución –y la de su autor– a lo largo del tiempo. Me lo encargó la
revista Nayagua hace muy poco y
parece adecuado compartirlo ahora, cuando Perros
en la playa cumple diez años de vida. Qué barbaridad. Y sigue uno con esa
sensación –incómoda, paradójica– de no haber parado quieto y de tenerlo todo por hacer…
•
Desde que abrí Perros
en la playa, mi bitácora
literaria en la red, han pasado casi diez años. Fue en agosto de 2006, en un
momento de profundo desconcierto vital y literario, y quiero pensar que gran
parte del camino recorrido –o escrito– desde entonces no habría sido el mismo
sin el concurso de esa pizarra pública donde he ido colgando de manera
intermitente mi trabajo.
Llegué tarde al mundo del blog, o eso me parece ahora, y
cuando lo hice gran parte de mis contemporáneos y colegas disponían ya de un
espacio propio en la red. La tardanza –y el ver cómo se las arreglaban los
demás– no me dio más soltura ni más seguridad; tardé en encontrar la dicción,
el tono de voz. ¿De qué forma debía dirigirme a los posibles lectores? Antes
aún: ¿habría lectores? Parecía
aconsejable encontrar un término medio entre la informalidad excesiva –muchas
veces agravada por el desaliño expresivo y la pretensión de tratar a los
visitantes como colegas de tertulia en la barra de un bar– y la distancia
olímpica de ciertos figurones que veían la red como un instrumento publicitario
más.
El arranque, pues, fue lento, titubeante. Tuvieron que
pasar meses e incluso años para que la extrañeza inicial diera paso a una
comprensión más o menos cabal de las ventajas y limitaciones del nuevo formato.
Y sobre todo para ir encontrando ese tono que me permitiera sentirme cómodo y a
la vez alerta, sin caer en las trampas del facilismo y la autocomplacencia.
Decidí escribir como si no hubiera nadie al otro lado, como si realmente no
tuviera lectores (cosa que, por lo demás, no estaba ni está muy lejos de la
realidad). Y combinar el trabajo propio con el cuidado del ajeno, es decir: las
viñetas callejeras y cotidianas, los poemas, las notas de poética o los
aforismos con las versiones de poesía en lengua inglesa y el asedio crítico a
otros escritores. Esa variedad parecía replicar de manera bastante ajustada y
espontánea la naturaleza de mi propio trabajo literario, que desde siempre ha
simultaneado la escritura propia y la traducción, la creación y la crítica.
Como expliqué en su día en una entrevista publicada en Cuadernos Hispanoamericanos, la bitácora
me resultó estimulante sobre todo por dos motivos: «primero, a diferencia de un
artículo de revista, que suele tener una extensión determinada y estar limitada
por las características de la página o de la sección donde se incluye, me
permitía escribir exactamente lo que el asunto o mi acercamiento a él me
exigía; ni más ni menos; no había lugar para perífrasis retóricas ni glosas
espesantes […]. En segundo lugar, saber que había lectores atentos [por pocos
que fueran, añado ahora] al otro lado de la pantalla me hizo consciente de las
vetas más egotistas o solipsistas de mi escritura, así que me propuse abrir
bien los ojos y contar lo que veía, olvidarme un mucho del yo y dar cabida al
“ellos”: creo que algunas notas de Perros
en la playa tienen la virtud de llamar la atención, machadianamente, sobre
lo que pasa en la calle, escenas o personajes que despertaron mi curiosidad y
que guardan, en su brevedad, un gran potencial narrativo. […] Fue una buena
disciplina».
En estos diez años la bitácora ha generado al menos dos
libros –el homónimo Perros en la playa (La
Oficina, 2011) y una muestra de mis traducciones de poesía de próxima
aparición– y acumula más de 800 entradas (poco menos de ochenta al año de
medio, que no es un ritmo precisamente vertiginoso). Sigue siendo un espacio
modesto, con pocos pero fieles lectores, que no quiere ser más que un reflejo
de mis gustos, intereses y averiguaciones. Pero ha sido también un interlocutor
paciente que no se conforma con cualquier respuesta y que sigue exigiendo toda
mi atención. Si algo he aprendido todo este tiempo, es que sin él estos diez
años habrían
tenido un sentido muy diferente. Es algo así como el fantasma que, como en el
poema de Ashbery, no deja de reaparecer y plantear preguntas incómodas. Lo que
nos recuerda que nuestro oficio sigue siendo dar respuesta, testimonio, aunque
sea a nada o a nadie.
(publicado en la revista Nayagua, núm. 24, pp. 329-330)