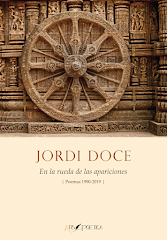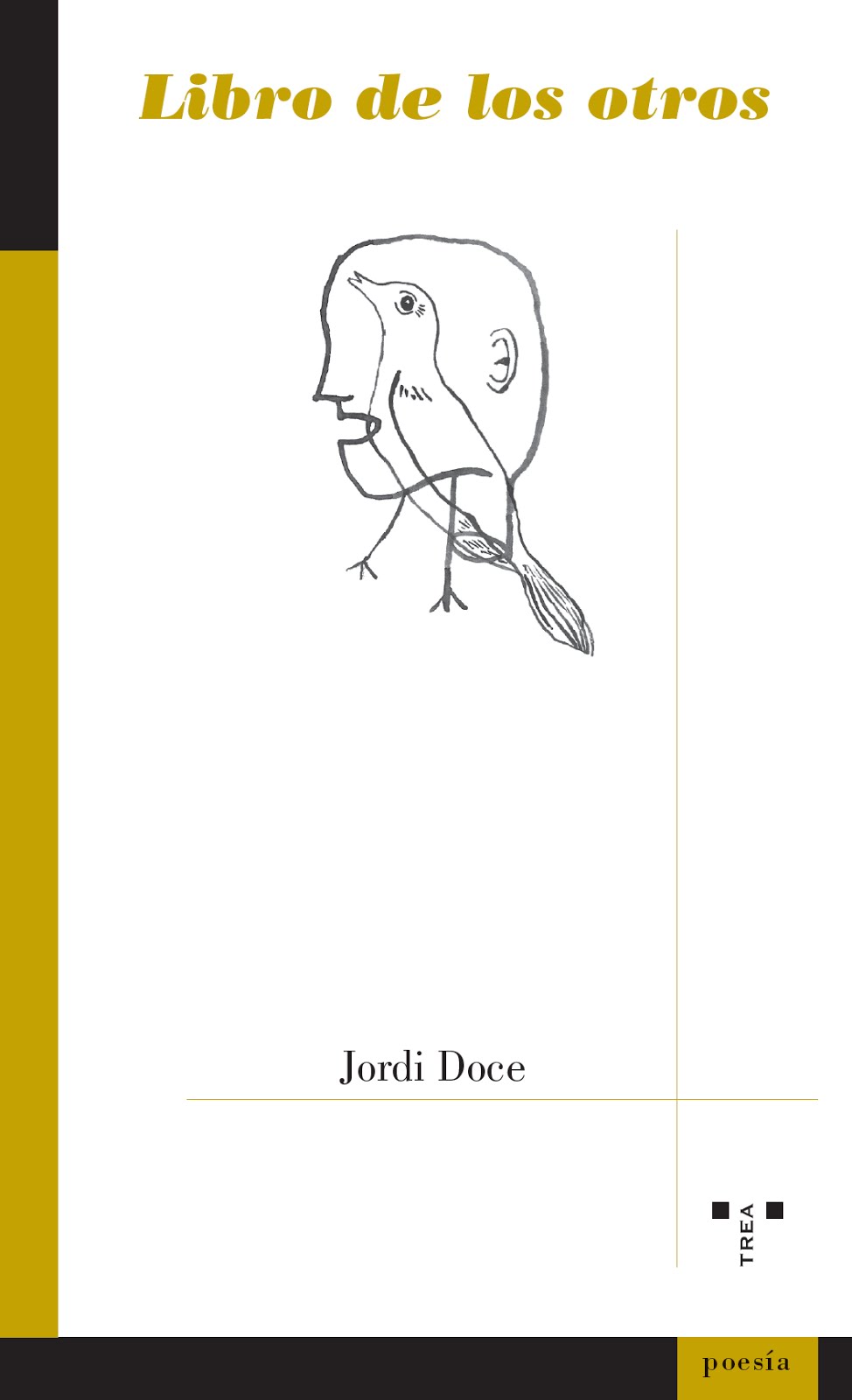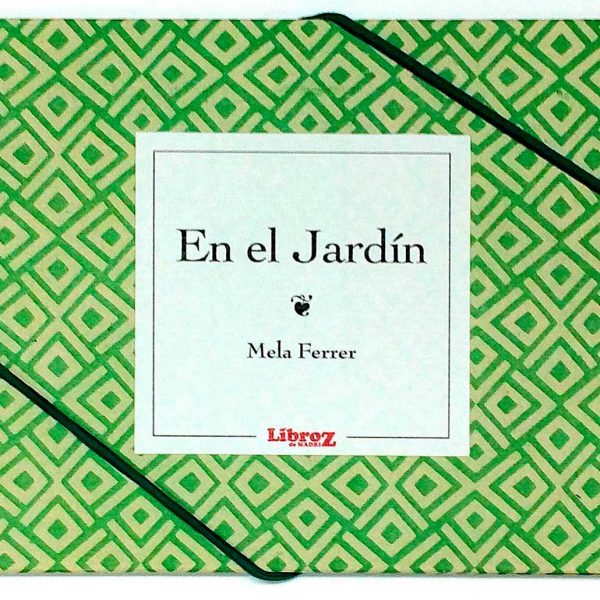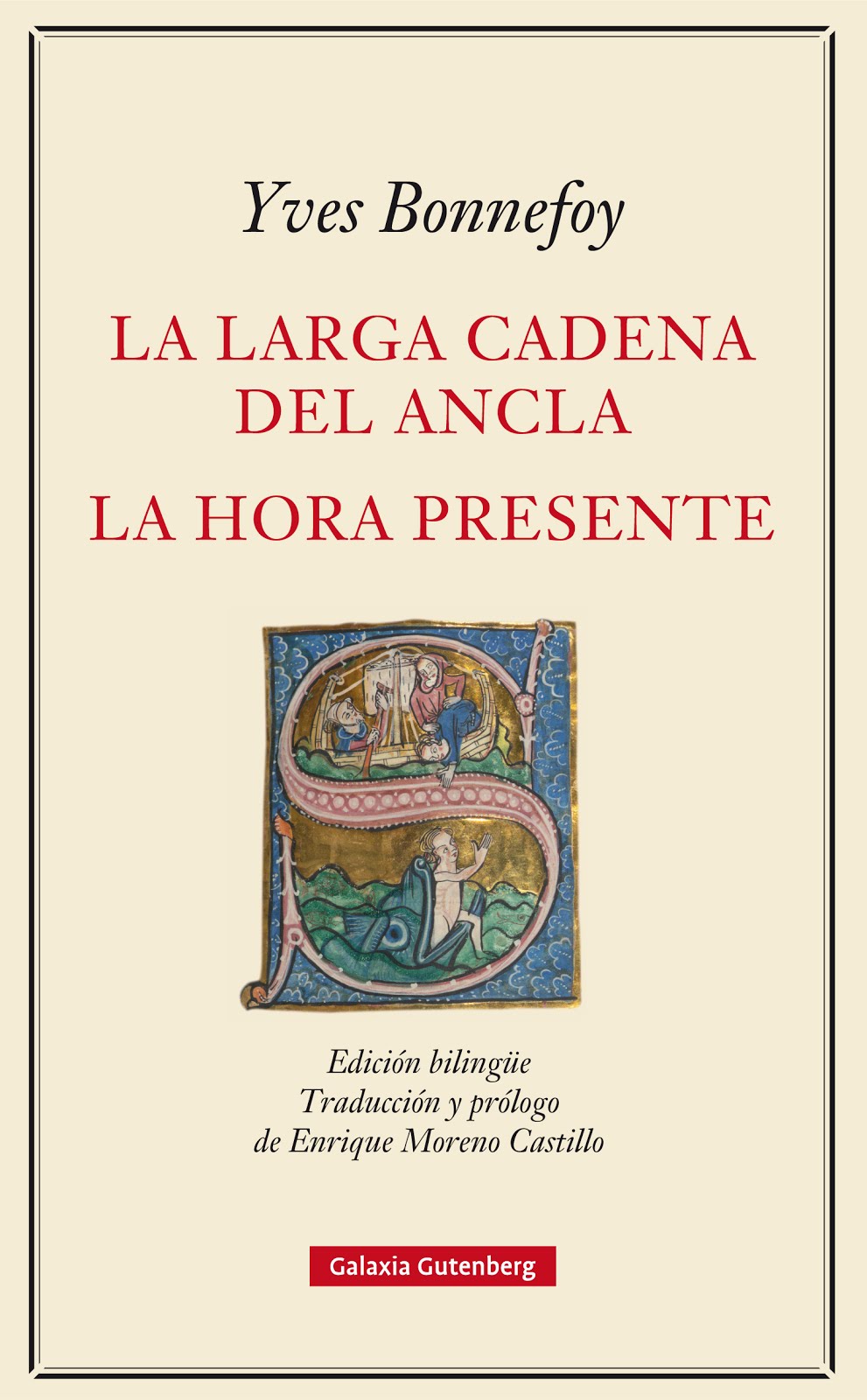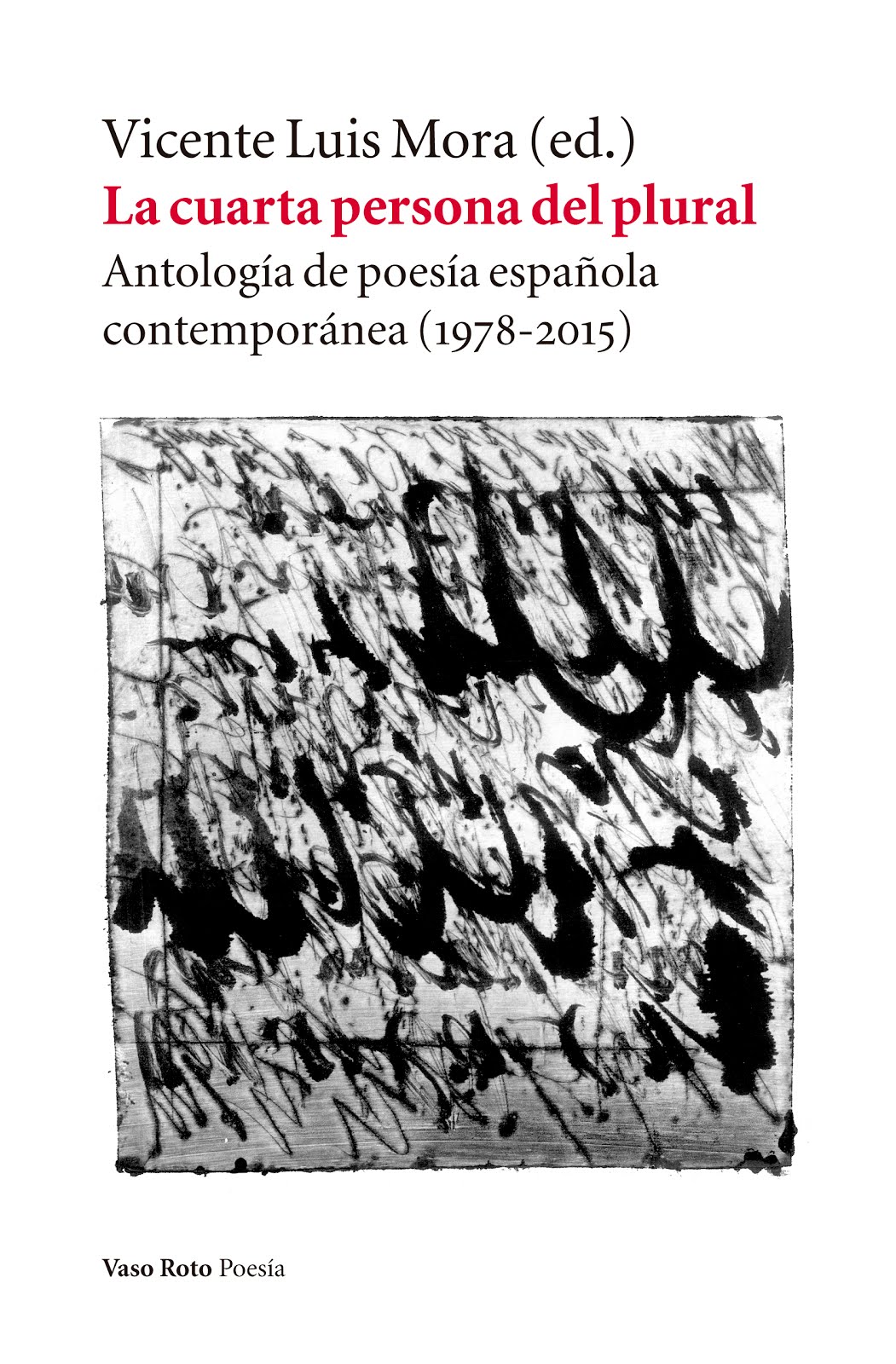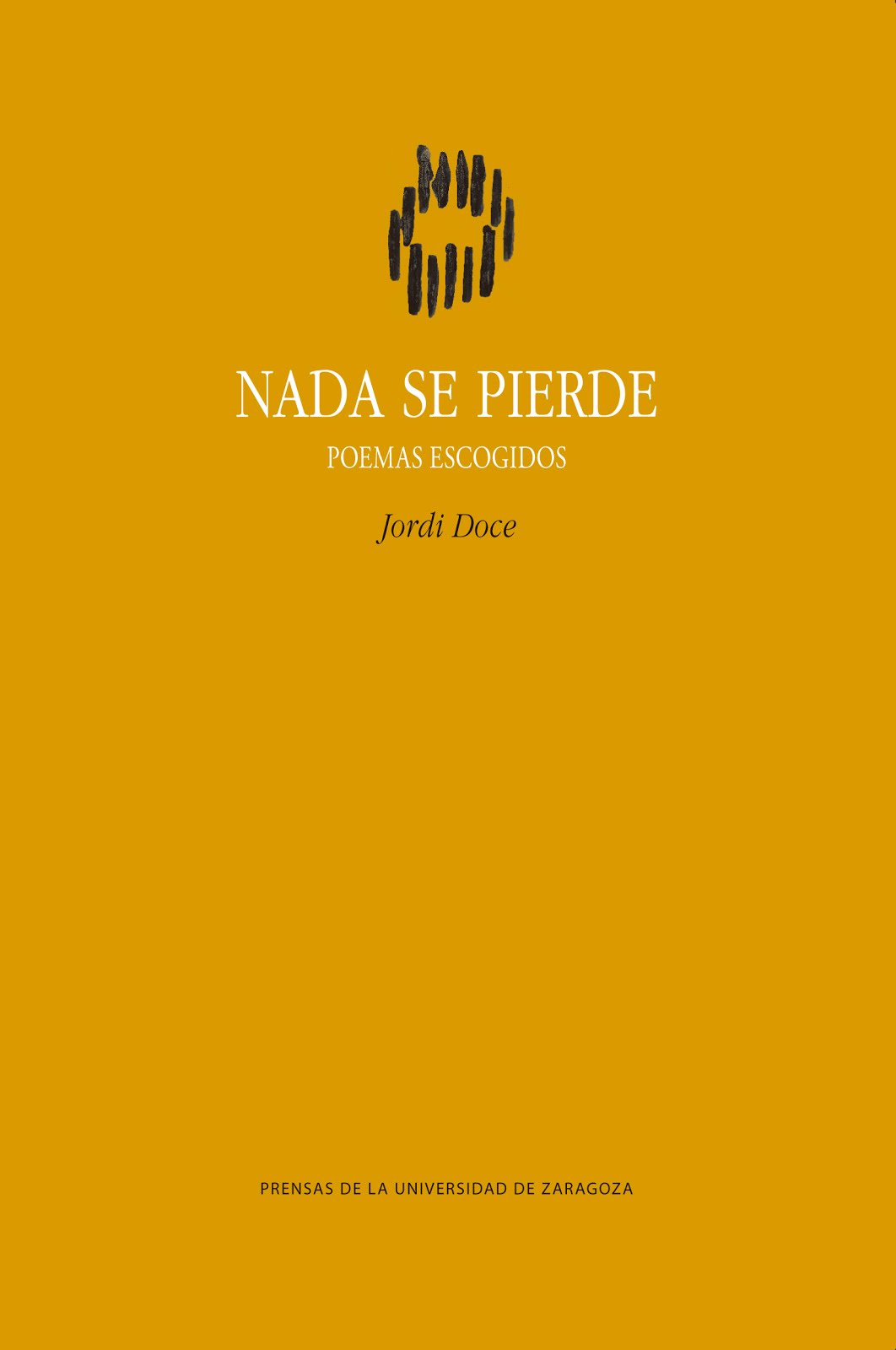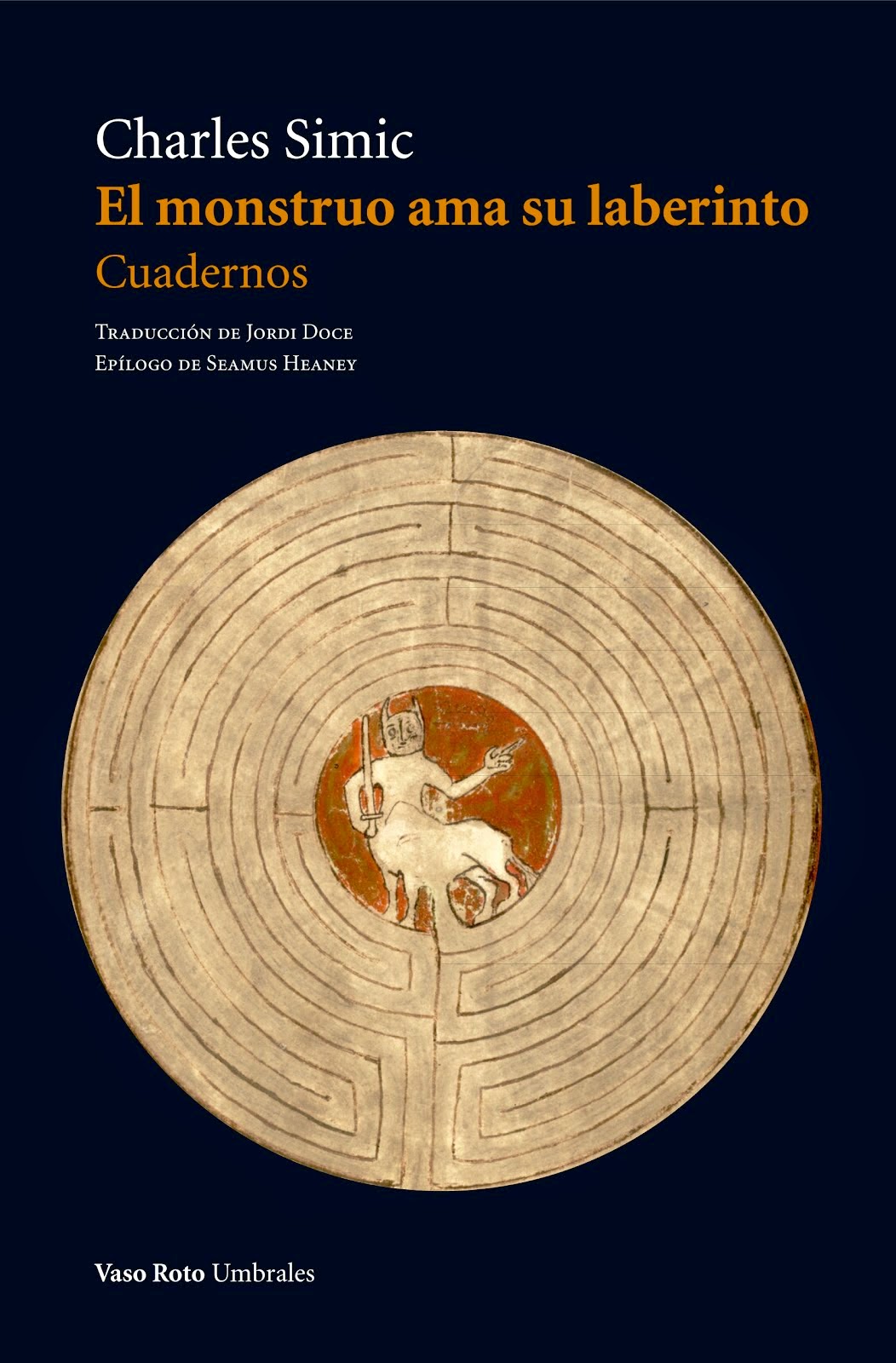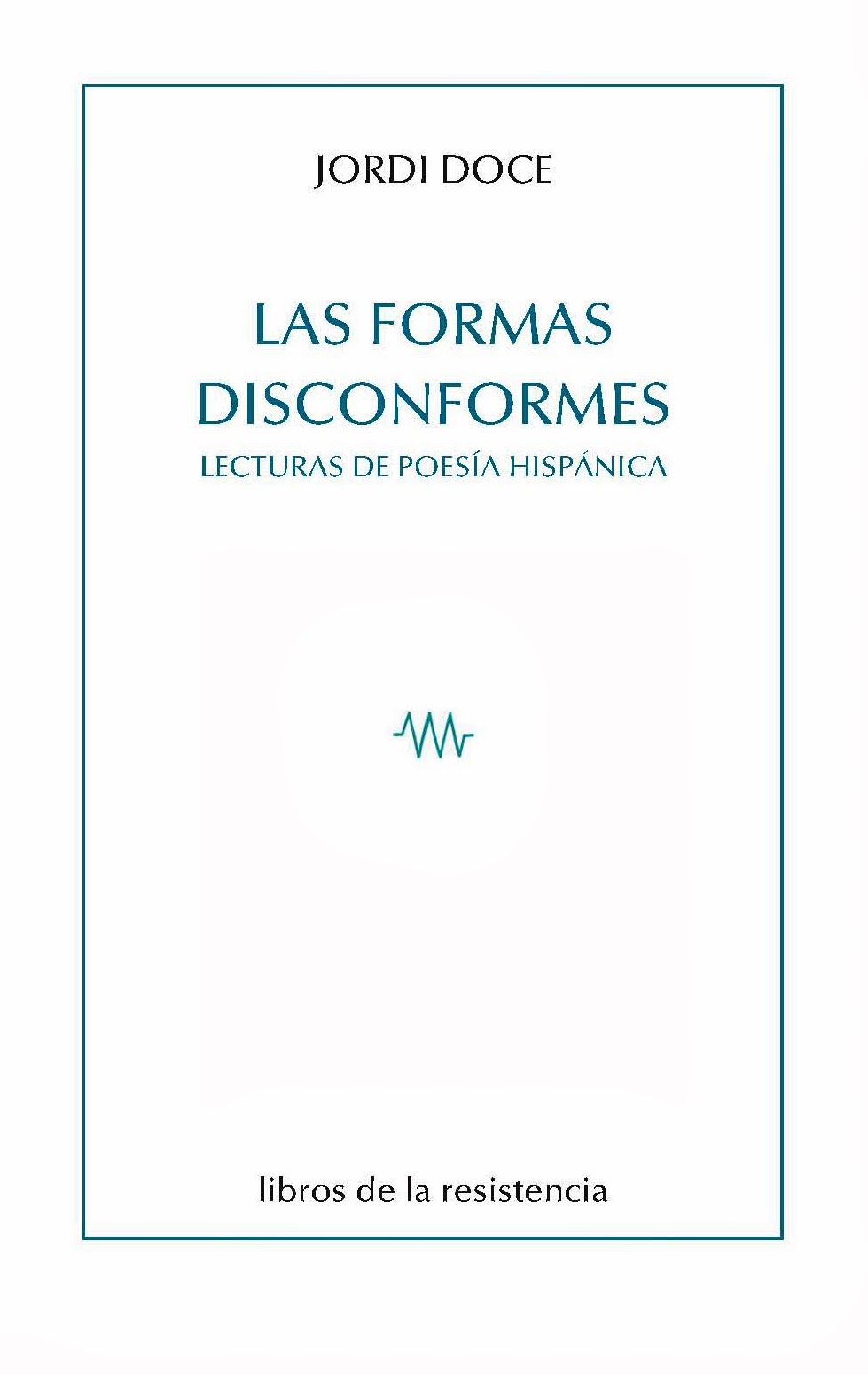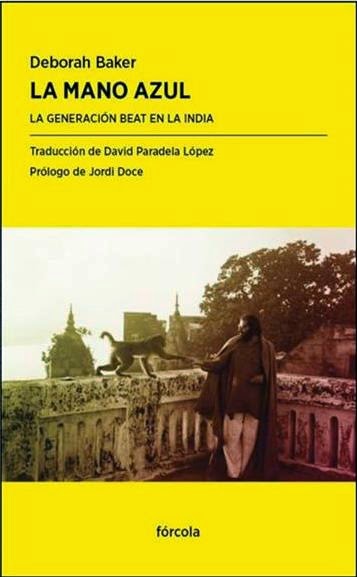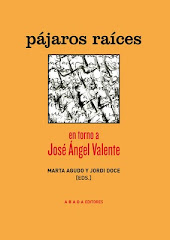1. i.e.
de ojos claros.
2. Término
con el que, en ciertos ritos de paso, se invoca a una criatura benéfica con lengua
de serpiente, cola de ratón y buche de paloma torcaz.
3. En
aquella época, era costumbre regalar llaves a las embarazadas.
4. Se
refiere a los cerros de Úbeda.
5. Dícese
de la franja de luz que asoma por detrás de puertas entornadas. También se
aplica al cieno blando, suelto y pegajoso, de color oscuro, que se halla en
algunos lugares del fondo del mar o de los ríos.
6. En
inglés, baby squid.
7. Minutos
después de la medianoche del 24 de octubre de 1967, una banda de grullas
sobrevoló el hospital donde nuestro autor era dado a luz. Aunque el dato ha
sido comúnmente desdeñado por los estudiosos, resulta de lo más sugestivo para
entender esta etapa de su vida.
8. i.e.
de pulgares largos y gruesos.
9. De
quien se decía que iba donando segmentos de su voz tras haberla cortado con la
hebra más fina de una cuerda de violín.
10. En
francés en el original.
11. Vivió
felizmente hasta los 111 años.
12. «La
escarcha ejerce su secreto oficio, / sin ayuda del viento» (S. T. Coleridge).
13. Contrabajista
de jazz y habitual en numerosas sesiones de los años noventa, en 2002 entró a
formar parte de la banda estable del Club Green Mill de Chicago.
14. Ropa
vieja.
15. Klaus
Conrad, quien acuñó el término en 1959, lo define como «visión de conexiones
sin razón ni fundamento», acompañada de «experiencias en que, de modo anormal,
se da sentido a lo que carece de él».
16. i.e.
de pies pequeños.
17. Dícese
de los bancos de nieve que se forman a ambos lados del camino.
18. De
noche, en el estanque del pueblo, ponen a flotar peces de trapo. Entonces
remueven el agua con grandes pértigas de madera, lo que quiere decir que llaman
a la puerta de los sueños de sus hijos.
19. Caparazón
de las tortugas de agua o galápagos.
20. El
diccionario lo define como «tenue recubrimiento céreo que presentan las hojas,
tallos o frutos de algunos vegetales».
21. «Traedme
un orinal / y veré dentro el mal» (Roman
de Renart).
22. Su
amigo Guillaume recuerda que salieron de casa en plena ventisca para traer leña
del garaje y se vieron obligados a tender cuerdas entre el porche y la manilla
del portón para no perderse.
23. i.e.
uñas manchadas de tierra.
24. Toda
clase de arroz.
25. Juncos
de pescadores al atardecer.
26. Según
Alberto Magno, «el cerebro, tomado por sí solo, es muy frío».
27. Forma
de energía que liberan los alimentos básicos (pan, leche, legumbres) cuando
pasan de una mano a otra.
28. Si
hemos de creer a Arnold, fue entonces cuando el mundo de la música volvió a
tentarle.
29. Fósiles
de huellas de grandes reptiles ya extinguidos.
30. Pasaje
que evoca unos famosos versos apócrifos de Apollinaire: «Me aventuro cual gato
gris / por los tejados de París».
31. Se
trata, como es obvio, de una especulación sin fundamento.
32. No
se ha dicho que, según el mito, cuando los segmentos de voz se dejaban caer
sobre el agua (véase nota 9) se creaba una película muy fina donde era posible
revelar los sueños de la noche precedente.
33. También
conocidos como «los puertos grises».